Otra Galaxia › Listado de columnas › El tiempo de las madres ausentes
El tiempo de las madres ausentes
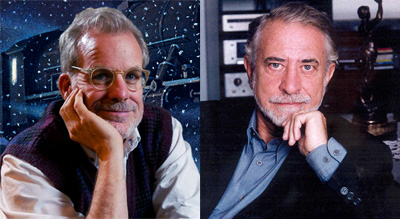
8 de enero
Escribe Proust (uno nunca deja de leer a Proust), en el comienzo de su Contra Sainte-Breuve: “Cada día otorgo menos valor a la inteligencia. Cada día soy más consciente de que solo al margen de ella puede rescatar el escritor alguna parcela de sus impresiones pasadas, es decir, alcanzar algo de sí mismo y también la única materia del arte. Lo que la inteligencia nos devuelve con el nombre de pasado no es tal.” Y para ilustrar esta idea, el genial Marcel va y escribe las 2.401 páginas de En busca del tiempo perdido.
De pronto soy consciente de que ha pasado otra Navidad. Muchísima gente detesta esas fechas por lo que tienen de celebración forzosa, de familiarización contumaz, de sentimentalismo hipócrita, de ruinoso consumo y estrepitoso engorde. Además, se suman lacerantes recuerdos que hieren, porque en esas fiestas se agudiza el vacío que ha dejado un ser querido, más presente que nunca en tiempos en los que todos se empeñan en hablar de felicidad y buenos deseos con falsa sonrisa universal.
El caso es que muchos tenemos cierta propensión a aborrecer la Navidad por mera acumulación de hastío. Y sin embargo, no siempre fue así. Hubo unos años en que las navidades fueron un tiempo excitante, regalado, cómico, vacacional, hogareño, cálido, tumultuosamente feliz y encerrado en sí mismo, con su propio código, el de una algodonosa sensación amniótica. Algo muy proustiano, precisamente.
La Navidad tenía entonces una perspectiva endogámica y de regreso al útero materno. Quizá por eso, la ausencia de la madre en Navidad, por fallecimiento o por distancia, es la más sentida, desconcertante y dolorosa, porque ella es el espíritu profundo que subyace en esas fiestas, la Madre, el Origen, el estado previo a ser echado al mundo. Por eso, quizá, en la religión católica la auténtica protagonista de la Navidad es esa Virgen María Siempre-Virgen (según la acientífica teología del exsoldado de la Wehrmacht y actual Papa Benedicto), como mixtificación de la maternidad primigenia. Un tiempo que se asocia tan solo a la infancia, al contacto madre-hijo. Deduzco que el padre no es navideño; el padre es pasivo en la Navidad, se limita a estar. A lo sumo, es el Árbol que porta regalos. El gendarme del belén. El segundo plano por antonomasia.
Para mí, esa atmósfera mítica está perfectamente recogida en una de las grandes historias navideñas: ‘The Polar Express’, la novela de Chris Van Allsburg, escritor de libros para niños y autor, entre otros, de ‘Jumanji’. Con el título de ‘Polar Express’ fue llevada al cine de animación por Robert Zemeckis en 2004 y posee la magia de ese tiempo irreal de la infancia navideña, un tiempo en que la fábula, la dadivosidad y el egoísmo conviven en un idéntico plano emocional. Quizá deba reconocer que quienes odiamos la Navidad, lo hacemos como reacción a la pérdida de aquel tiempo en que la mirada de la madre, su caricia y su presencia, evitaban el desamparo posterior ineludible.
En la novela de Allsburg –como en la película de Zemeckis– no está la madre, los adultos se desdibujan. Pero toda la aventura del niño héroe es un recorrido por el sueño y el fulgor de un espacio maternal. El misterioso tren que va al Polo, el revisor comprensivo, la nieve permanente, el fantasma de la pobreza, la diversidad de emociones y de niños, el color dorado de las luces en el Polo Norte, donde se empaquetan los regalos y los deseos que Papa Noel distribuirá con una sabia justicia, la calidez nocturna de los cielos estrellados en una ciudad con casas iluminadas que prometen regocijo y abundancia, todo eso lleva a una Navidad ideal, infantil e inocente que nunca existió y que siempre aspiramos a imaginar.
Alguien me dijo una vez que la muerte debe ser como entrar en una Navidad infinita, idealizada. Morir como volver al Inicio, a la Madre, a nacer de nuevo. En fin, los seres humanos somos tan previsibles que solo concebimos las cosas como ciclos repetitivos, sin tener el valor –pocos lo tienen– de asumir la vida como un viaje rectilíneo, en el que no haya Navidad nunca porque las navidades quedaron atrás, en el tiempo fabuloso de las tiernas mentiras y los regalos empaquetados.
11 de enero
Leo estos días la novela de José María Merino ‘El río del Edén’ (Alfaguara). Una novela que lleva dentro la atmósfera de una madre muerta permanentemente presente y de unas vidas, la del marido y el hijo, que están abocadas a ir hacia delante con la fuerza renovada de las aguas de un río. A estas alturas, es absurdo descubrir y reconocer a Merino, uno de los más grandes escritores españoles vivos y uno de los más innovadores, pero es justo llamar la atención –ya que el mundo libresco lo devora todo sin criterio y con olvido– sobre esta novela vital, profunda, compleja y emocionante como pocas. Hay escritores que tienden a iniciar el descenso desde el segundo libro, otros que nunca alzan el vuelo pese a ser reverenciados por la crítica, y otros, entre los que está Merino, que vuelan cada vez más alto y no temen ir más allá. Merino lo ha logrado. Merino es grande.
© 2008 Adolfo García-Ortega Todos los derechos reservados